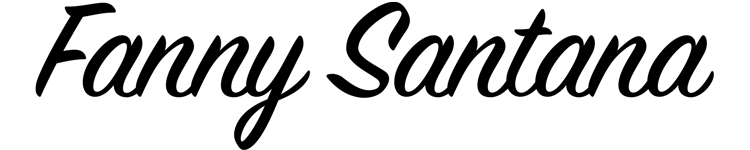Recientemente acudí al servicio médico general por chequeos rutinarios. Al terminar la revisión con el médico internista, me extiende las órdenes para realizar analíticas. Al dirigirme al laboratorio, la recepcionista me indica que pregunte por “Cachi” para la soliciar las citas. ¿Cachi?, pregunté. ¡Si, Cachi. Búsquela a ella!
Al principio me resultó difícil de creer lo que escuché. Me pareció imposible que alguien tuviera el mismo apodo por el que me llamaba cariñosamente mi familia paterna. De niña me decían “Chachita” mis tíos y padrino. Entrada en la adolescencia ya no me gustaba tanto que me dijeran así porque sentía que para ellos no había crecido.
El valor de los apodos familiares reside en la creación de un vínculo afectivo como expresión de cariño, y construyen la identidad familiar; vinculan de manera única a cada miembro que lo conforma convirtiéndolo en un elemento distintivo y personal; donde a menudo se asocia con alguna característica física, de la personalidad, o alguna anécdota en particular. Constituyen una de las tantas formas en que se expresa el cariño o la cercanía, creando un ambiente de confianza y familiaridad.
Escuchar el apodo de la joven en el lugar de trabajo, me llevó a recordar los momentos cuando jugaba con mis primos subiendo y bajando escaleras. Por mi mente desfilaron todos ellos; la tía política que vivía en la planta superior de la casa; mis tíos abuelos sentados en el salón. Aunque no lo crean; extrañé el tiempo que compartí con mis familiares, y lamenté que no quedara nadie que me llame de esa manera.
Los apodos familiares son más que simples nombres; son expresión de cariño, un reflejo de la identidad familiar y un lazo que une a sus miembros. Su valor reside en la capacidad de crear ambientes cálidos, afectuosos y llenos de recuerdos compartidos.